El engaño de los antidepresivos: desmontando la mentira de la serotonina
Durante décadas, la narrativa dominante en torno a la depresión y su tratamiento ha girado en torno a una premisa tan sencilla como contundente: el malestar depresivo es, ante todo, el resultado de una anomalía química cerebral, concretamente de una supuesta falta de serotonina.
Y la solución, según se nos ha hecho creer, es fácil y accesible: restablecer ese equilibrio perdido a través del consumo de antidepresivos. Esta visión, funcional para la industria farmacéutica y cómoda para el sistema sanitario, ha configurado el escenario biomédico sobre el que millones de personas han construido su experiencia de sufrimiento y su búsqueda de curación.
Pero, ¿qué ocurre cuando la base científica de semejante dogma resulta, no solo endeble, sino radicalmente cuestionada por la propia investigación que sostiene la medicina moderna? ¿Quién asume la responsabilidad de haber vendido la tristeza humana como un “desequilibrio neuroquímico” corregible con química de laboratorio?
Una de las voces más incómodas y lúcidas del panorama psiquiátrico internacional, Joanna Moncrieff, ha dedicado su carrera a poner frente al espejo los postulados incuestionados de la psiquiatría hegemónica.
Su libro más reciente, publicado en 2025, El mito de los antidepresivos. La gran mentira de la serotonina, constituye la culminación de años de indagación crítica sobre lo que ya puede considerarse uno de los mayores relatos de marketing médico de la era contemporánea.
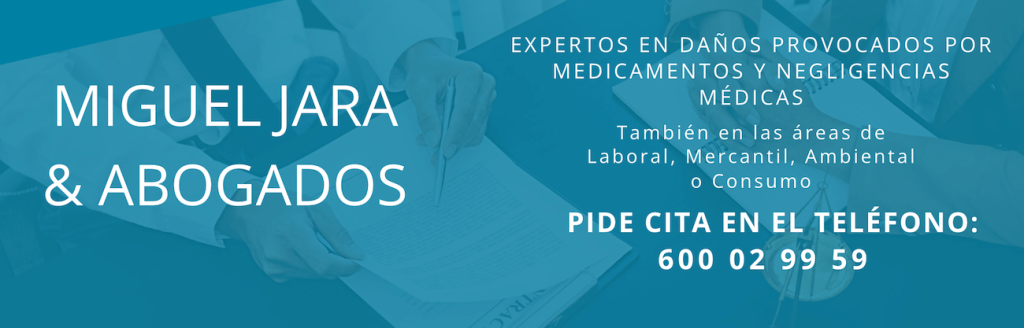
El nacimiento de un dogma
La historia del «mito de la serotonina» arranca en los años sesenta, en un contexto de fervor industrial que impulsó la búsqueda de explicaciones simples para problemas psíquicos complejos. La hipótesis bioquímica –atractiva por su aparente objetividad científica y su potencial de medicalización masiva– sedujo primero a investigadores, luego a médicos y, finalmente, se incrustó en el imaginario colectivo gracias a la maquinaria publicitaria de las farmacéuticas.
Moncrieff recoge, con rigor documental, ese trasvase de hipótesis provisional a dogma incuestionado.
En los textos básicos de medicina, la depresión aparecía junto a esquemas y tablas que vinculaban su origen a una supuesta baja de serotonina, pese a que la evidencia era, en el mejor de los casos, especulativa.
Así se fue imponiendo la prescripción de los fármacos ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina), convertidos en la piedra angular del tratamiento psiquiátrico y en una vía extraordinaria de negocio para las empresas del sector farmacéutico.
Resulta paradójico que, a pesar del discurso ampliamente repetido sobre la eficacia y necesidad de los antidepresivos serotoninérgicos, las revisiones sistemáticas –incluidas la liderada por Moncrieff y publicada en 2022– nunca hayan conseguido avalar la existencia de una relación causal clara entre niveles bajos de serotonina y estados depresivos.
Lo que la doctora Moncrieff desvela, con una claridad inquietante, es que ninguna de las áreas de investigación consideradas arroja resultados consistentes ni convincentes a favor de la teoría del déficit de serotonina como causa primera de la depresión.
Tampoco hay pruebas de que los antidepresivos funcionen restaurando un “equilibrio perdido”, sino que sus efectos pueden explicarse tanto por alteraciones inducidas, a veces irreversibles, en la química cerebral como por el impacto del propio efecto placebo.
Cómo se perpetuó la creencia
Uno de los logros del libro es mostrar cómo la industria aprovechó el descrédito que habían acumulado tranquilizantes como las benzodiacepinas, para ofrecer “nuevos remedios” bajo la envoltura de sofisticación tecnológica.
La narrativa del desequilibrio químico resultó esencial porque aportaba una justificación científica a la medicalización extendida del malestar y a la introducción masiva de nuevas moléculas en el mercado.
Moncrieff explica cómo la idea, descabalgada de la realidad molecular, sirvió tanto a la psiquiatría para reclamar estatus de especialidad médica “dura” como a las farmacéuticas para ampliar mercados.
Más aún, denuncia el papel complaciente de las instituciones médicas, que no solo no desmintieron la fábula, sino que aprovecharon la situación para consolidar un proceder carente de autocrítica, donde lo biográfico y lo social pasaban a un inevitable segundo plano.
No se trata solo de un debate académico. El daño infligido por décadas de medicalización apoyada en relatos fraudulentos es profundo y afecta a cientos de millones de personas diagnosticadas y tratadas en base a premisas erróneas.
La experiencia reiterada por tantos pacientes –que confiaron en una pastilla para “curar” lo que se les presentó como una insuficiencia de serotonina– resulta a la postre desoladora cuando no solo no mejoran sino que, en muchos casos, se enfrentan a efectos secundarios y dificultades para suspender el tratamiento.
La obra de Moncrieff recoge los testimonios de quienes, lejos de encontrar alivio permanente, vieron cómo la “fábula química” condicionó su identidad y su bienestar futuro.
Muchos de ellos no fueron nunca debidamente informados de que aquello que recibían estaba lejos de actuar como una “insulina para el cerebro”, otra de las analogías mentirosas a las que recurría la propaganda médica.
La vigencia del mito de la serotonina se explica, en buena medida, por el silencio cómplice de una parte mayoritaria de la psiquiatría y por la escasa voluntad de las autoridades sanitarias para realizar pedagogía social honesta.
Moncrieff y otros miembros activos de la corriente de psiquiatría crítica señalan la necesidad de configurar alternativas terapéuticas, menos centradas en el fármaco y más atentas a los contextos vitales de los pacientes.
Su libro no cae en la complacencia ni se limita a la denuncia: expone, con claridad, la importancia de construir modelos integradores que contemplen la singularidad biográfica, social y política de cada persona.
Y lo hace valorando la voz de quienes han sobrevivido a diagnósticos y tratamientos, tejiendo pequeñas resistencias desde abajo frente al discurso del poder biomédico.
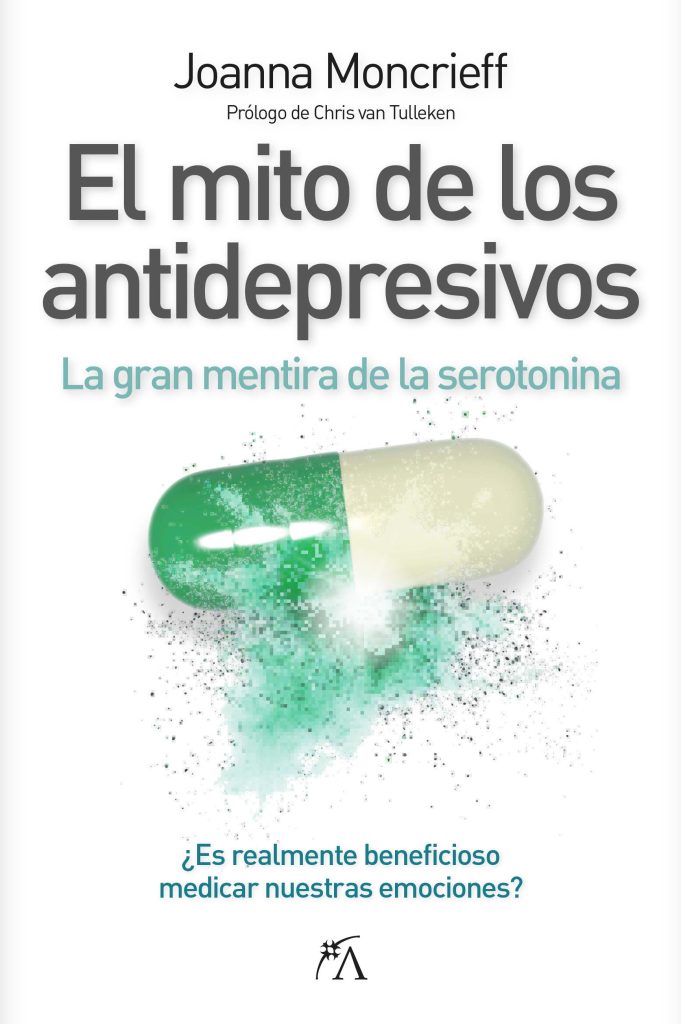
Desmedicalizar la tristeza
Que el “mito de la serotonina” se desmorone no supone negar la existencia y gravedad del sufrimiento psíquico. Implica, más bien, la entrega valiente a buscar respuestas más complejas y humanas, comprometiéndose en la construcción de dispositivos de apoyo social y psicoterapéutico donde los medicamentos –cuando sean necesarios– ocupen un papel justo y limitado, y no la posición totalizadora que el mercado y la inercia institucional les ha otorgado.
Moncrieff reivindica la honestidad intelectual y la responsabilidad ética: si la medicina va a servir realmente al bienestar y la autonomía de las personas, lo primero es reconocer errores y abandonar la seducción fácil de las grandes simplificaciones.
Hablar claro, poner en cuestión el poder del marketing y devolver a la ciudadanía el derecho a conocer toda la verdad sobre lo que consume y por qué se le prescribe.
En una época en que el sufrimiento parece criminalizarse o reducirse al cortocircuito de una molécula, abrir el debate sobre el sentido, la libertad y la dignidad del malestar es, quizá, la tarea más urgente para la salud pública.
Y ahí, el trabajo de Joanna Moncrieff merece ser leído, debatido y, sobre todo, tenido en cuenta por quienes aspiran a un modelo de atención sanitaria menos dogmático y más alineado con la realidad y las necesidades humanas.


