El caso Tranxilium y la peligrosa dependencia de las benzodiacepinas
La noticia ha pasado relativamente desapercibida, pero no es menor: la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha comunicado que a partir del 30 de septiembre de 2025 el sedante Tranxilium dejará de estar disponible en España hasta, al menos, junio de 2026.
Hablamos de un medicamento ampliamente utilizado en hospitales, especialmente en intervenciones quirúrgicas, endoscopias, situaciones de urgencia y estados de ansiedad agudos.
El anuncio no se debe a un problema de seguridad concreto, sino a un cambio en el proceso de fabricación que ha llevado a su productor, Neuraxpharm Spain, a suspender temporalmente el suministro. La compañía confirma que todavía está distribuyendo algunas unidades con caducidad inferior a seis meses, pero, llegada la fecha límite, no habrá más.
La Aemps asegura que está movilizando recursos para encontrar alternativas, en contacto con otros laboratorios e incluso tanteando la importación de medicamentos extranjeros, aunque de momento, sin éxito.
El problema es que Tranxilium es el único fármaco inyectable autorizado en España cuyo principio activo es el clorazepato dipotásico, lo que lo hacía único en determinadas situaciones clínicas.
Hasta aquí lo que se conoce. Y ahora conviene detenerse en lo que no se dice tanto, en aquello que está detrás de esta “noticia sanitaria” aparentemente técnico-administrativa: los riesgos, abusos y silencios que rodean a este grupo de fármacos: las benzodiacepinas.
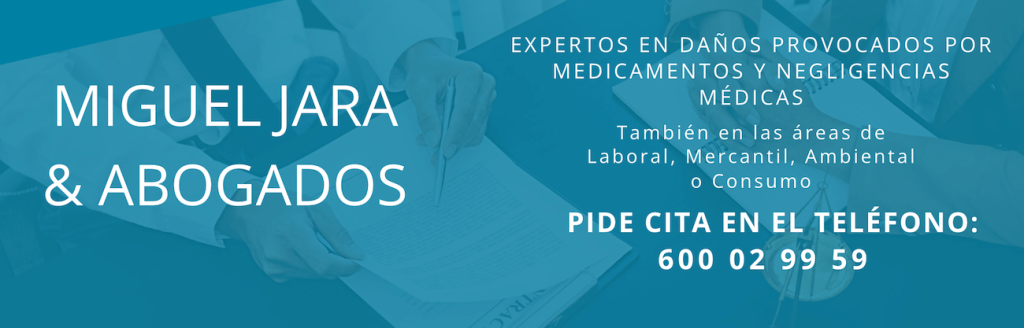
Para qué sirve el Tranxilium
El prospecto oficial y la nota de la propia Aemps detallan un abanico casi interminable de usos:
- Ansiedad y angustia extremas.
- Neurosis y psiconeurosis.
- Alcoholismo y curas de desintoxicación etílica o de drogas.
- Anestesia y reanimación.
- Preparación para intervenciones quirúrgicas y endoscopias.
- Co-adyuvante en casos graves de tétanos, infarto de miocardio, crisis asmáticas e incluso durante el parto.
Lo que subyace aquí es la polivalencia de las benzodiacepinas: son capaces de reducir la actividad del sistema nervioso central de manera rápida y efectiva. Su acción ansiolítica, sedante, anticonvulsiva y miorrelajante ha hecho de ellas una buena herramienta, siempre que se administren bien, desde los años sesenta.
El problema, como veremos, es que esa misma eficacia encierra peligros considerables, no siempre bien comunicados ni mucho menos bien gestionados.
El lado oscuro de las benzodiacepinas
Las benzodiacepinas (lorazepam, diazepam, clonazepam, alprazolam, etc.) son uno de los grupos de psicofármacos más consumidos en España y en Occidente en general. El dato resulta escalofriante: somos uno de los países que más ansiolíticos consume por habitante en todo el mundo.
Entre los riesgos conocidos y ampliamente documentados se encuentran:
- Dependencia y síndrome de abstinencia.
El cuerpo se acostumbra a ellas. Tras semanas de uso continuado, el paciente puede volverse dependiente. Suspenderlas bruscamente provoca síntomas de abstinencia: insomnio severo, crisis de ansiedad, temblores, convulsiones. - Efecto rebote.
La ansiedad o el insomnio terminan regresando con más fuerza una vez se retira la medicación. - Deterioro cognitivo.
Estudios han descrito problemas de memoria, falta de concentración y enlentecimiento mental en consumidores regulares. - Somnolencia y caídas.
Especialmente en personas mayores, la sedación aumenta el riesgo de fracturas y lesiones. - Interacciones peligrosas.
Combinadas con alcohol u otros depresores del sistema nervioso, las benzodiacepinas pueden causar depresión respiratoria y, en casos graves, la muerte.
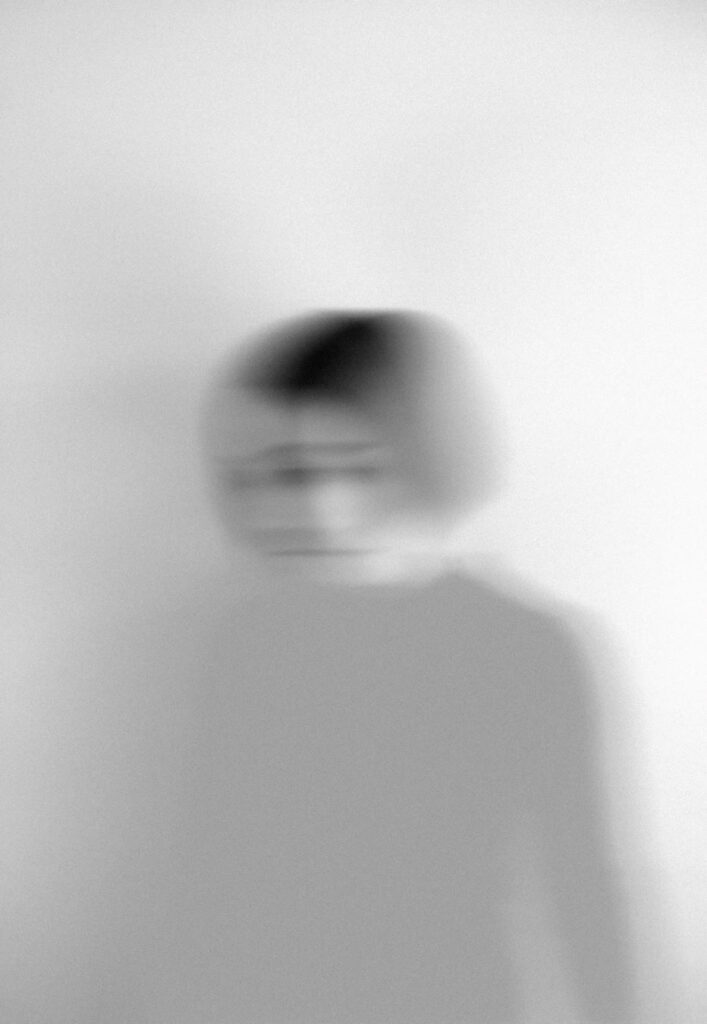
No se trata de exageraciones: basta consultar los informes de la propia Aemps, la FDA estadounidense o la OMS para confirmar estos efectos adversos.
El caso de Tranxilium es solo la punta del iceberg de un problema mucho mayor: la medicalización masiva de la ansiedad y el malestar emocional.
El “tranquilizante social”
No es casualidad que las benzodiacepinas se conocieran, en los 70 y 80, como “píldoras de la felicidad” o “tranquilizantes sociales”. En una sociedad cada vez más estresada, desigual y deshumanizada, los fármacos se convierten en un recurso fácil para silenciar síntomas incómodos, en lugar de abordar las causas reales.
Lo hemos visto con el auge del consumo de ansiolíticos en mujeres, particularmente amas de casa, a las que se recetaban como respuesta a depresiones o crisis vitales ligadas a modelos sociales opresivos. También hoy lo vemos en jóvenes sobremedicados, en trabajadores empujados al límite por la precariedad, en pacientes que reciben recetas crónicas sin apenas seguimiento.
La industria farmacéutica encontró aquí un filón económico. Los datos de ventas son reveladores: millones de cajas dispensadas cada año, ingresos millonarios para los laboratorios. Y lo peor: muchos de esos tratamientos se prolongan durante años, cuando las guías clínicas recomiendan no más de ocho a doce semanas en la mayoría de los casos.
El vacío del Tranxilium: ¿problema u oportunidad?
La retirada temporal de Tranxilium se presenta como un “problema de suministro” que preocupa a gestores hospitalarios. Y lo es, en términos logísticos. Pero desde otro ángulo, podría ser también una oportunidad para reflexionar:
- ¿Estamos abusando de los sedantes en situaciones donde podría bastar otro enfoque terapéutico?
- ¿Se recurre a las benzodiacepinas por inercia, por comodidad, por presión asistencial?
- ¿Qué coste en dependencia, efectos secundarios y deterioro cognitivo estamos pagando como sociedad?
La Aemps se afana en buscar alternativas -diazepam, clonazepam, lorazepam-, pero en el fondo hablamos de más de lo mismo: similares mecanismos de acción, mismos riesgos a medio y largo plazo.
En su comunicado, la Aemps asegura que hace “todos los esfuerzos necesarios” para encontrar sustitutos. El encuadre es típico: priorizar la continuidad del consumo del fármaco en lugar de preguntarse si ese consumo masivo y rutinario es en sí mismo problemático.
Por supuesto, en un quirófano o en una reanimación médica es lógico contar con ansiolíticos y sedantes potentes. El uso hospitalario puntual tiene un sentido. Pero lo que no se explica es por qué tantos pacientes terminan cronificados con benzodiacepinas fuera del contexto de Urgencias.
Sería deseable que la administración sanitaria, además de movilizarse para cubrir el “desabastecimiento”, invirtiera en programas de retirada controlada de benzodiacepinas, en terapias alternativas para la ansiedad y el insomnio, en psicoeducación y en medidas sociales que reduzcan la precariedad y el malestar de base.
Alternativas y salidas posibles
Existen alternativas farmacológicas y no farmacológicas que merecen más atención:
- Terapias psicológicas han demostrado eficacia duradera en el tratamiento de la ansiedad y el insomnio, sin efectos secundarios.
- Medidas higiénico-dietéticas (ejercicio, pautas de sueño, reducción de cafeína y alcohol).
- Prácticas de relajación y mindfulness, que han ganado evidencia científica en los últimos años.
- Tratamientos farmacológicos alternativos, en casos concretos, con menos riesgo de dependencia, aunque también con limitaciones.
El problema es que estas opciones suelen ser menos rentables para la industria y más costosas en tiempo y recursos para el sistema sanitario. Resulta más rápido recetar una pastilla que organizar terapias psicológicas accesibles o impulsar políticas sociales que reduzcan el estrés crónico.
Quizá sea el momento de recordar que la ansiedad no se resuelve solo con jeringas ni con comprimidos. Y que la verdadera salud debería construirse en bases más sólidas que la de un tranquilizante que, de repente, desaparece del mercado como si nunca hubiera sido tan imprescindible.



No estas exagerando mas bien te has quedado corto con las consecuencias de tomar benzodiacepinas mas alla de lo recomndado, soy victima de esto y 42 meses despues de mi ultimo trocito aun estoy sufriendo.
Lo consumi menos de un año y lo deje por voluntad propia, mi medico nunca me dijo que lo suspendiera a pesar de que la dosis inicial no resultaba efectiva, el lo solucionaba aumentandola, y me animaba a ello diciendome que esto no me produciria dependencia.
No sabia que estaba sufriendo de dependencia a pesar de tomarme la droga, gracias que descubri el manual asthon y ahi encontre todos los sintomas, por eso supe que debia dejarlas.
Mi medico nunca me advirtio de las terribles consecuencias.
Los sintomas que produce esta dependencia es una tortura indescriptible.
Y seguir recetando este veneno es un crimen contra la humanidad.
Podra encontrar muchas victimas en un grupo de apoyo estadounidense llamado benzobuddies.
Tambien encontrata mucha informacion en la pag. Informacion benzodiacepinas coalicion.
Es una pag. Tambien estafounidense que advierten y denuncian estos efectos.
Solo me resta decir que esto es lo mas horrible que me ha pasado en la vida y que si me hubieran advertido jamas las hubiese tomado.
Ha destruido mi vida y todavia no se si alguna vez la volvere a recuperar. Es realmente inhumano.
Marisa gracias por ofrecernos tu testimonio y darnos el dato de ese foro de afectados en Estados Unidos, voy a verlo.
Hola Miguel, le recomiendo leer el manual Asthon, gracias a el, descubri que todos mis sintomas eran por esta droga, ahi lo lei.
Este manual lo escribio una dra, que tenia una clinica de desintoxicacion y lo hizo publico y lo tradujo en muchos idiomas es publico y gratuito.
Hoy puedo decir que esta mujer salvo mi vida y la de miles de personas.
Las benzo producen daño cerebral, hoy llamado disfuncion neurologica por benzodiazepinas.
Este daño puede durar muchos años e ir mas alla de la abstinencia aguda.
Esto no sale en television, ni ningun medico te advierte.
A pesar de que hace años de que esto se sabe.
Minimizan el riesgo, y deciden por ti el riesgo.
Esta droga debiera usarse tan solo a nivel hospitalario y no recetarse sin medida ni control.
El daño producido es demasiado elevado si lo comparamos con el escaso beneficio.
Muchas gracias Miguel por tu incansable labor, y muchas gracias por contestar.
Un abrazo grandisimo.❤️