El campo entre dos fuegos: pesticidas, comercio y salud pública
El malestar del campo no es un eslogan, es un síntoma. En las últimas semanas, agricultores y ganaderos de muchos territorios europeos han vuelto a sacar los tractores a la carretera para expresar un cansancio profundo: sienten que se les exige producir con más normas, más controles y más costes, mientras se firman acuerdos comerciales que facilitan la entrada de productos agrícolas elaborados en otros países con reglas mucho más laxas.
Al mismo tiempo, la Unión Europea mantiene una política ambivalente respecto a los pesticidas: restringe sustancias por considerarlas peligrosas dentro de su territorio, pero permite que se produzcan y exporten a terceros países, desde donde pueden regresar, en forma de residuos, a los platos de los consumidores europeos.
En este contexto, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) se ha convertido en un símbolo de esa tensión. Sobre el papel, se presenta como una oportunidad para abaratar intercambios, abrir mercados y reforzar la “competitividad” de ambas regiones.
Pero cuando se aterriza en la realidad de la agricultura y la alimentación, el contenido se concreta en grandes volúmenes de carne, soja, maíz, azúcar, cítricos u otros productos de origen agrícola producidos bajo modelos intensivos, con altas dosis de agrotóxicos y un fuerte impacto sobre los ecosistemas.
No es una abstracción: el propio análisis del impacto económico reconoce que el acuerdo reduciría aranceles sobre más del 90% de los productos, incluidos los pesticidas y los insumos químicos, lo que abarata tanto su exportación desde la UE hacia América del Sur como la importación de alimentos producidos con esos mismos compuestos.
Esta situación ha sido descrita por diversos informes como una auténtica “doble moral tóxica”. Mientras en Europa se prohíben sustancias como el clorpirifos, el diquat o determinados fungicidas y herbicidas por su potencial para provocar cáncer, dañar el sistema nervioso o contaminar aguas subterráneas, esas mismas moléculas se siguen fabricando en plantas europeas y vendiendo a países de renta media y baja.
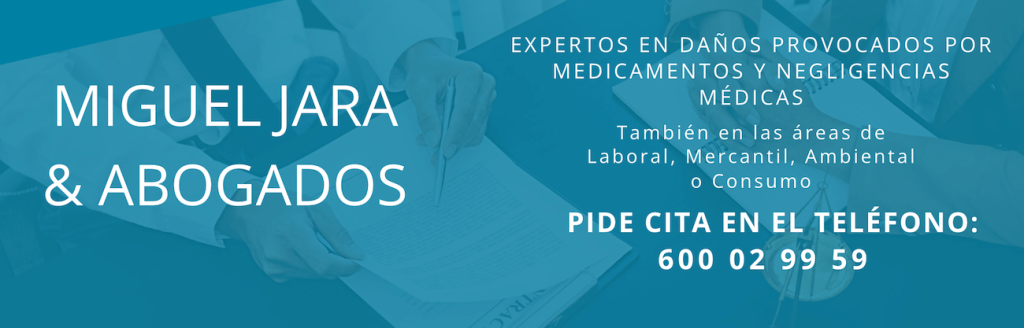
Allí, se aplican en grandes plantaciones destinadas a la exportación; más tarde, una parte de esa producción vuelve a entrar en el mercado europeo en forma de frutas, cereales o piensos que pueden contener residuos de pesticidas vetados aquí.
Quienes más sufren el impacto directo son los agricultores y las comunidades rurales de esos territorios, expuestos a fumigaciones, contaminación del agua y pérdida de suelos fértiles.
Desde la perspectiva de la salud pública, el problema es doble. Por un lado, se amplifica el riesgo para las poblaciones de los países donde se usan estos productos: intoxicaciones agudas, enfermedades crónicas, daños en la biodiversidad y vulneración del derecho a un entorno sano.
Por otro, se traslada a los consumidores europeos una exposición más difícil de controlar. Los límites máximos de residuos se fijan sustancia por sustancia, pero en la práctica las personas ingieren “cócteles” de pesticidas procedentes de múltiples alimentos y orígenes, una mezcla cuyos efectos a largo plazo no se reflejan bien en los sistemas de evaluación actuales.
Los grupos más sensibles son los niños (como contamos ayer en relación al TDAH), las mujeres embarazadas, quienes ya conviven con patologías previas y, por supuesto, los propios trabajadores del campo, que respiran, tocan y beben el entorno en el que se aplican estos productos.
Además, el problema no se limita a lo que ocurre fuera de las fronteras europeas. El reciente Reglamento Ómnibus sobre alimentos y piensos introduce cambios que, según diversas organizaciones ambientales, suponen un claro debilitamiento de las políticas ambientales coherentes en la UE frente a los pesticidas peligrosos.
Esta norma reduce el peso de la evidencia científica más reciente en la evaluación, amplía los periodos de gracia para que sustancias ya identificadas como problemáticas sigan en el mercado y facilita excepciones que permiten mantener en uso productos que otras políticas europeas intentaban retirar, incluso abriendo la puerta a la fumigación aérea con drones en determinadas condiciones.
De este modo, mientras el Pacto Verde Europeo y la estrategia “De la granja a la mesa” hablan de reducir de forma significativa la dependencia de los pesticidas y promover modelos como la agricultura ecológica, el Ómnibus alimentario empuja en sentido contrario: prolonga la vida comercial de compuestos cuestionados y hace más difícil avanzar hacia su eliminación progresiva.
La contradicción se agrava cuando se suma al escenario comercial: una Unión Europea que, por un lado, flexibiliza sus propias reglas para seguir fabricando y usando determinados pesticidas y, por otro, firma acuerdos que facilitan la entrada de alimentos producidos con esas mismas sustancias en otros países.
En paralelo, el sector agrario europeo vive una sensación de desprotección. Los agricultores que intentan cumplir normativas más estrictas en materia de pesticidas, bienestar animal o protección ambiental ven cómo se les pide competir en el mismo mercado con productos que vienen de sistemas donde esas exigencias son menores o se aplican de forma menos rigurosa.
Esto significa producir con costes más altos –por el precio de los insumos, por las inversiones necesarias para adaptarse a nuevas reglas– mientras se enfrentan a carne, soja o fruta más barata que llega de lejos, a menudo ligada a modelos intensivos y a deforestación.

No es extraño que muchos de ellos perciban el acuerdo UE–Mercosur como una amenaza directa a su supervivencia económica, incluso aunque no compartan todas las consignas que se escuchan en algunas movilizaciones.
Conviene subrayar que la crítica a este modelo no nace ahora ni se limita a un solo país. Desde hace años, organizaciones campesinas, ecologistas y de derechos humanos de ambos lados del Atlántico advierten de los riesgos de un tratado que refuerza el poder del agronegocio y debilita la soberanía alimentaria.
En América del Sur, colectivos de agricultores y comunidades indígenas denuncian la expansión de monocultivos de soja, maíz o caña de azúcar, acompañada de fumigaciones masivas, desplazamiento de poblaciones y aumento de conflictos por la tierra.
Varios informes hablan abiertamente de “violencia química”: un entramado en el que determinados territorios asumen la carga sanitaria y ambiental derivada del uso intensivo de pesticidas, mientras el beneficio económico se concentra en unas pocas empresas transnacionales.
Si el objetivo declarado de la Unión Europea es avanzar hacia modelos agrícolas más respetuosos con la salud y el clima, la coherencia exige que sus políticas comerciales se muevan en la misma dirección.
Sin embargo, el acuerdo UE–Mercosur, tal y como está planteado, parece reforzar lo contrario: expansión de la frontera agrícola, aumento de las emisiones ligadas a la deforestación, mayor dependencia de piensos importados y consolidación de un sistema que premia la producción a gran escala con altos insumos químicos.
Desde la óptica de la justicia global, hay una cuestión especialmente incómoda: ¿es aceptable que sustancias consideradas demasiado peligrosas para utilizarse en los campos europeos se destinen a otros países, con la idea de que los riesgos se queden “allí”, aunque parte de esos residuos terminen viajando de vuelta?
Varios expertos en derechos humanos han pedido poner fin a este doble rasero, recordando que el derecho a la salud y a un medio ambiente seguro no debería depender del lugar de nacimiento ni del peso político de un país en las negociaciones comerciales.
Cuando se consiente que un mismo pesticida sea inaceptable en las inmediaciones de una ciudad europea pero tolerable en las plantaciones que abastecen ese mismo mercado, lo que se está dibujando es un mapa de desigualdad en la exposición a los tóxicos.
Frente a esta realidad compleja, el debate público corre el riesgo de quedarse en una guerra de consignas simplificadas.
De un lado, quienes presentan cualquier objeción al acuerdo como un rechazo irracional al comercio internacional; de otro, quienes convierten el malestar del campo en combustible para conflictos que poco tienen que ver con la salud o la soberanía alimentaria.
Sin embargo, hay un espacio amplio para una crítica serena, centrada en tres elementos básicos: la protección de la salud, la supervivencia de los pequeños y medianos agricultores y el respeto a los derechos de las comunidades rurales en los países proveedores.
Para el consumidor informado, la situación puede resultar desalentadora. La etiqueta de un alimento rara vez ofrece detalles sobre qué pesticidas se utilizaron en origen, qué normas se aplican en ese país o cómo se comparan con las reglas del lugar donde vive quien compra.
La trazabilidad y la transparencia siguen siendo limitadas, y no todas las personas cuentan con margen económico para elegir siempre la opción con mejor perfil ambiental o sanitario.
Eso no significa, sin embargo, que el individuo esté completamente desarmado: apoyar, en la medida de lo posible, modelos agrícolas que minimizan el uso de sustancias peligrosas como la agroecología, apostar por productos con certificaciones exigentes y seguir de cerca los debates sobre pesticidas y comercio son formas de ejercer una influencia, aunque sea modesta.
Con todo, la responsabilidad principal no puede recaer solo en el gesto de compra. Los acuerdos comerciales se negocian en despachos, con una documentación técnica y jurídica que escapa al ciudadano medio.
Por eso, las organizaciones de salud ambiental, de consumidores y del mundo rural insisten en reclamar reglas claras: prohibición real de exportar pesticidas vetados en la UE, criterios comunes de seguridad para producción e importaciones, mecanismos efectivos de control y sanción y, sobre todo, una participación más activa de la sociedad civil en la definición de estas políticas.
Se trata de evitar que decisiones con impacto directo en la salud y el territorio se tomen solo en función de balances comerciales y de poder.
Tal vez, en el fondo, la pregunta clave sea mucho más sencilla que la arquitectura jurídica del tratado. Si Europa ha decidido, tras años de evaluaciones científicas, que determinados pesticidas entrañan un riesgo inaceptable, ¿tiene sentido construir acuerdos que faciliten su exportación y la entrada de alimentos producidos con ellos?
Si se considera prioritario proteger tanto a los consumidores como al campo, ¿no debería ser una condición mínima que las normas de seguridad valgan igual para lo que se produce dentro y para lo que llega desde fuera?
Plantear estas cuestiones no es rechazar el comercio, sino exigir que no se haga a costa de la salud y de la justicia ambiental.
En un momento en el que la confianza en las instituciones se resiente, alinear lo que se promete en materia de salud, clima y derechos humanos con lo que se firma en los tratados comerciales no es solo una cuestión de buena imagen: es una condición para mantener un tejido rural vivo, para que las comunidades de otros continentes no sigan soportando una carga tóxica desproporcionada y para que la ciudadanía pueda creer que las reglas del juego se aplican con un mínimo de coherencia.
Hablar de pesticidas, de comercio y de campo no es una batalla de banderas; es decidir qué riesgos se consideran aceptables, para quién y a cambio de qué.



Por coherencia, Europa debería prohibir la producción de aquellos pesticidas que ha decidido no emplear en sus campos. Si son dañinos envenenando los alimentos en los que se emplean, también lo son envenenando el aire, el agua, las personas y los entornos donde se fabrican.
Debemos denunciar y exigir la prohibición toda norma o praxis de producción agraria que no cumpla con criterios medio ambientales y de salud animal y humana.
Aquí y en todo el planeta.
Estoy de acuerdo, es algo más que el Mercosur.