Benzodiacepinas: cuando el remedio se convierte en prisión química
Hay medicamentos que prometen devolver la calma a la vida, reconectar el sueño perdido o aplacar ataques de angustia, pero lo que la industria farmacéutica y la medicina de manual no advierten al recetar una benzodiacepina es el infierno, lento y encubierto, que acecha tras el cartón de pastillas. Hoy, y con la voz de sus protagonistas (unidos en el foro Benzobuddies), exploramos el lado oculto de estas sustancias.
El caso de Alicia: del apoyo farmacológico al abismo
Alicia, una mujer activa y madre de dos hijos, emigró a Francia buscando estabilidad familiar. El cansancio y la ansiedad se convirtieron en una carga insoportable tras su segundo embarazo y acudió, como tantas veces, a su médica de confianza.
Le diagnosticaron depresión postparto y recibió como “solución” el famoso Lorazepam. “Me encontré en un país donde no conocía a nadie y todo se me hizo una montaña”, recuerda con una tristeza que la medicina no supo escuchar.
La pastilla trajo un alivio efímero, pero pronto se vio acorralada por el insomnio y los ataques de pánico. Lo que empezó como ayuda devino un doble castigo: cuando intentó dejar el Lorazepam -tras apenas un mes de uso y dosis incompletas-, el síndrome de abstinencia la tumbó.
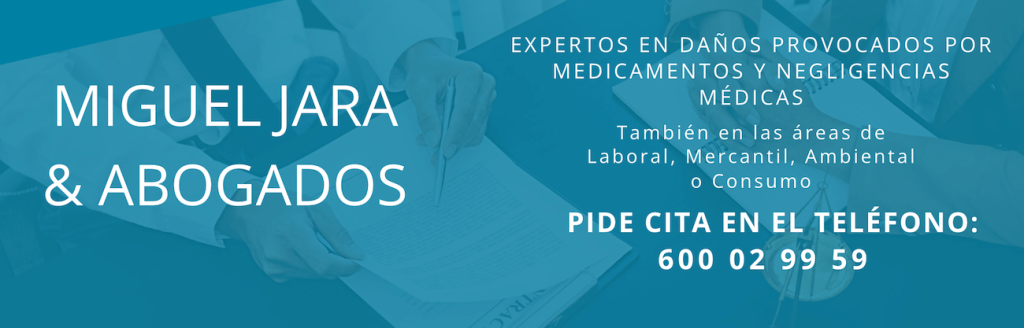
Vómitos, temblores, pánico sin nombre, incapacidad para dormir, miedo constante y una depresión incrementada hasta lo indecible fueron su día a día. Su médica, insensible a la posibilidad de daño iatrogénico, le ofreció Deprax y Diazepam. Empieza así el círculo de dependencia: “No podía dejarlo. Cada intento era peor; el cuerpo pedía la pastilla. No por deseo, sino porque, literalmente, el cerebro la reclamaba”.
Nadie, ningún profesional, le explicó que estos síntomas podían estar relacionados con un cese abrupto; la ignorancia y la medicalización infinita, esa rueda que gira siempre en favor del consumo, la arrojaron a la desesperación.
“Había días en que solo podía cocinar, llevar a mis hijos al colegio, y poco más. El resto, estaba muerta en vida, sin fuerza ni emociones. Nunca nadie me advirtió que esto podía pasar y acabé sumida en una dependencia brutal de más de cuatro años. Solo quien lo ha pasado lo entiende”, lamenta.
El desenlace no fue fácil. Alicia llegó a somatizar hasta el extremo: una úlcera duodenal provocada por la combinación de Clonazepam y Diazepam marcó el límite. Inició entonces el lento y doloroso proceso de retirada, aferrada a la esperanza y al manual de Ashton -biblia del “desenganche” supervisado- hallado en un foro de apoyo para afectados por benzodiacepinas.
“El dolor era atroz. Pensé muchas veces en la muerte como vía de escape. Nadie debe pasar esto solo. La información y el acompañamiento lo cambian todo. Hoy vuelvo a sentir alegría; recuperé la vida y aprendí que un sistema ciego a este infierno condena a muchas personas al sufrimiento silente”, concluye Alicia.
Liliana y la larga sombra de la abstinencia
Liliana, otra voz desde la experiencia, da fe del costo de dejar las benzodiacepinas tras años de consumo. “Tuve episodios de abstinencia que logré controlar, pero nadie me explicó lo que significa realmente una droga de rescate y el daño tras periodos largos, incluso con prescripción médica. El cuerpo y la mente que las recibe es mío, pero nunca te dicen las verdaderas implicaciones”.
Su testimonio pone sobre la mesa la cuestión de la autopreservación frente a la confianza ciega en la autoridad médica. Liliana logró dejar la medicación, pero no sin pagar el precio físico y psicológico del desapego. Es, según reconoce, una batalla de fondo en la que el acompañamiento humano y el acceso a información veraz son la mejor herramienta para resistir sin recaer.
R. y el “bajón” físico
“Dejé de tomar Tranxilium después de tres años. El síndrome de abstinencia fue horrible. Tuve que cogerme mes y medio de baja porque no era persona. Dolores musculares, miedo irracional, taquicardia… Un sinfín de vivencias horribles”, relata R.
Solo el tiempo y el apoyo de la gente cercana le permitieron estabilizarse; sin embargo, señala que esos efectos secundarios tendrían que ser advertidos antes de que se recete la pastilla, y pone el acento en la responsabilidad profesional: “Ayudan, sí, pero a qué precio. Doy gracias a los que me acompañaron y ahora que estoy mejor, puedo decir que sí se puede salir, pero el camino es durísimo”.
Rita y la condena química

El testimonio de Rita revela la otra cara de la moneda: quienes, tras décadas de consumo, renuncian a la posibilidad de dejarlo.
“Llevo 40 años tomando Alprazolam y nunca pude dejarlo. Me recetaron otros fármacos, incluso para esquizofrenia. Nadie me explicó nunca el verdadero riesgo de la adicción. Sigo siendo presa de esto, nadie puede imaginar lo difícil que es. Hoy en día tomo 1 mg al día, pero no pude dejarlo. Es mentira, no se puede, yo ya no confío”, afirma apesadumbrada.
Diagnósticos erróneos y medicalización insensible
Al revisar estos testimonios, se aprecia un patrón común: la facilidad con la que se prescriben benzodiacepinas y la falta de un verdadero acompañamiento para retirarlas.
Las instituciones sanitarias no reconocen el daño real, ni adaptan protocolos para informar o proteger a los pacientes, especialmente mujeres, que suelen ser medicalizadas sin contemplaciones en cuadros de ansiedad, insomnio o procesos vitales como el posparto.
Estas historias son tan solo una pequeña muestra de lo que sucede en silencio y sin datos reales a la vista. Los afectados describen una “torpeza clínica colectiva” que los deja solos ante el sufrimiento, el estigma, la incomprensión y una salud quebrada que, irónicamente, partió de la promesa de curación.
La historia clínica de estas voces revela -con una crudeza y sinceridad que la literatura médica rara vez recoge- la urgencia de una revisión profunda en la prescripción y seguimiento de las benzodiacepinas en la práctica habitual.
Hacerlo implica poner en valor la verdad de los afectados y desmontar la pasividad e irresponsabilidad institucional.
No son excepciones, sino una radiografía del sistema: medicalización rápida, desinformación, olvido durante la retirada y, por último, una soledad devastadora cuando los efectos secundarios y el síndrome de abstinencia toman el mando.
Ante este silencio, solo queda escuchar a quienes lo vivieron, darles la palabra y reclamar, como sociedad, que nunca más el remedio sea peor que la enfermedad.



Gracias Miguel: eres imprescindible…