El eje intestino-cerebro: La ciencia detrás de los probióticos en los trastornos del neurodesarrollo como TDAH o autismo
Cada vez que se publica un nuevo estudio sobre autismo o TDAH, me surge la misma pregunta: ¿estamos ante un avance real para la infancia o ante otra vuelta de tuerca en el engranaje de la medicalización? La noticia de que dos equipos de la Universitat Rovira i Virgili han hallado beneficios en el uso de probióticos para reducir la hiperactividad y mejorar la calidad de vida en niños con estos trastornos invita a una reflexión profunda y, por qué no decirlo, crítica.
Porque, como he defendido en numerosas ocasiones, el abordaje biomédico de los trastornos del neurodesarrollo no puede ni debe ser el único camino, y menos aún cuando la industria farmacéutica ha convertido el TDAH en un mercado y el autismo en un terreno fértil para la experimentación.
Los trastornos del neurodesarrollo, como el autismo (TEA) y el TDAH, no dejan de aumentar en prevalencia. Según estudios recientes, en torno a un 1,5% de los niños escolarizados presentan TEA y un 5% TDAH.
Pero más allá de las cifras, lo que me preocupa es el sufrimiento que hay detrás de los diagnósticos: Acoso, aislamiento, exclusión social, miedo a las relaciones y una sensación de desplazamiento que, lejos de aliviarse con una etiqueta diagnóstica, a menudo se agrava.
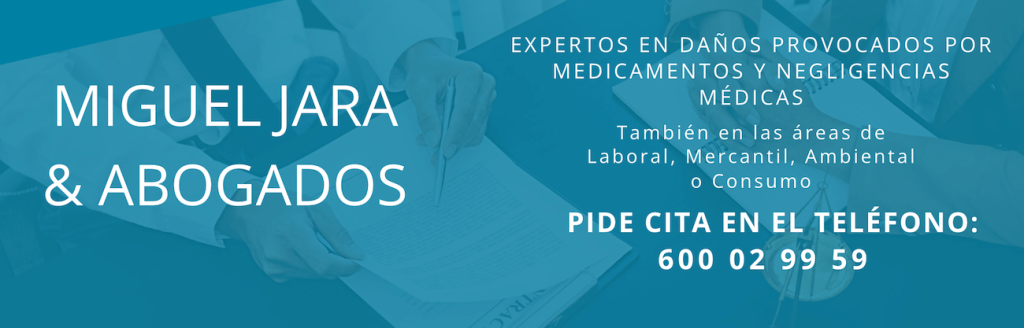
En el caso de los niños con ambos trastornos, la comorbilidad multiplica el sentimiento de soledad y la probabilidad de ser víctimas de acoso escolar. La escuela, espacio que debería ser de integración, se convierte para muchos en un escenario hostil.
Aquí conviene recordar que, como bien señalan las investigadoras de la URV, los niños con TEA quieren relacionarse, pero no saben cómo; los TDAH, por su parte, son tan movidos e intensos que su conducta interfiere en la relación con los demás.
El resultado: un 58% de los escolares con TEA y un 35% de los de TDAH reconocen sentirse desplazados o excluidos. Y la cifra baja al 18% entre quienes no tienen diagnóstico. La diferencia es abismal y debería hacernos pensar en el papel que juega la sociedad -y no solo la biología- en el origen y perpetuación de estos problemas.
Medicalización y patologización de la infancia
En este contexto, no es casual que los diagnósticos de TDAH hayan crecido de forma exponencial en las últimas décadas, acompañados de un aumento paralelo en el consumo de psicoestimulantes como el metilfenidato (Ritalin).
He insistido en ello, la medicalización excesiva de la infancia es un fenómeno preocupante, alimentado por una combinación de presión social, expectativas educativas desmedidas y la tendencia del sistema sanitario a buscar soluciones rápidas y farmacológicas.
Niños inquietos, que no encajan en los moldes rígidos de la escuela, son etiquetados como TDAH sin un análisis exhaustivo de su entorno o temperamento. Lo que antes era una rabieta, ahora es un síntoma; lo que antes era un niño movido, ahora es un paciente.
Las consecuencias no son menores: Efectos secundarios de los fármacos (insomnio, pérdida de apetito, problemas cardiovasculares), estigmatización, pérdida de autoestima y, lo que es peor, el desplazamiento de soluciones no farmacológicas que podrían ser más eficaces y menos dañinas a largo plazo.
¿Por qué no se exploran más a fondo los cambios en el entorno familiar y escolar, la reducción de la presión académica, la mejora de la convivencia y la inclusión real?
El eje intestino-cerebro: ¿Moda o revolución?
En este panorama, la investigación sobre el eje intestino-cerebro irrumpe con fuerza. Se trata de una conexión entre el cerebro, el sistema nervioso y la microbiota intestinal, ese conjunto de microorganismos que habitan en nuestro intestino y que, según la ciencia emergente, pueden influir en la salud mental y el comportamiento.
La hipótesis es sugerente pues si la microbiota afecta a la producción de neurotransmisores como la dopamina y el ácido gama-aminobutírico, ¿podríamos modular los síntomas del autismo y el TDAH a través de probióticos en vez de fármacos clásicos?
El ensayo clínico de la URV, liderado por Josepa Canals, ha intentado responder a esta pregunta. Ocho decenas de niños de entre 5 y 16 años, diagnosticados de TDAH o TEA, recibieron durante 12 semanas un probiótico (Lactiplantibacillus plantarum y Levilactobacillus brevis) o un placebo.
Los resultados, aunque modestos, son interesantes: se observó una reducción de los síntomas de hiperactividad e impulsividad en los niños más pequeños y una mejora en la calidad de vida de los diagnosticados con autismo.
No hubo cambios significativos en otros síntomas nucleares, pero los investigadores subrayan el potencial de los probióticos como tratamiento complementario.
En paralelo, el equipo de Mònica Bulló analizó cómo los probióticos modificaban la microbiota intestinal. Se identificaron cambios en bacterias como Odoribacter y una disminución de Escherichia-Shigella, asociada a una peor sintomatología clínica.
Estas modificaciones podrían explicar la mejora de la salud metabólica y la reducción de síntomas como la depresión y la fatiga. Todo ello refuerza la idea de que la microbiota es un actor clave en la salud mental infantil y que su modulación puede abrir nuevas vías terapéuticas.
¿Esperanza o espejismo?
Sin embargo, y aquí vuelvo a mi escepticismo de siempre, conviene no lanzar las campanas al vuelo. Los propios autores reconocen que los cambios observados son parciales y que no afectan a todos los síntomas.
Además, la investigación sobre probióticos y neurodesarrollo está en sus primeras etapas: no sabemos aún qué cepas son las más eficaces, qué dosis son necesarias ni qué efectos a largo plazo pueden tener estas intervenciones.
La tentación de convertir los probióticos en la nueva “píldora mágica” es grande, pero sería repetir los errores del pasado como buscar soluciones simplistas a problemas complejos.
Por otro lado, el entusiasmo por el eje intestino-cerebro no debe hacernos olvidar que los trastornos del neurodesarrollo tienen múltiples causas: genéticas, ambientales, sociales y culturales. La microbiota es solo una pieza más de un puzle mucho más grande.
Y si bien es cierto que la ciencia avanza hacia una visión más integradora -donde lo biológico y lo social se dan la mano-, el riesgo de reducirlo todo a una «cuestión de bacterias» es real.

La industria de la salud mental infantil
No puedo dejar de señalar el papel de la industria en todo este proceso. El TDAH, como he denunciado en otras ocasiones, ha sido en gran medida una “enfermedad inventada” al servicio de la venta de medicamentos.
La presión para medicalizar la infancia no viene solo de profesionales sanitarios, sino también de laboratorios y empresas que ven en cada diagnóstico una oportunidad de negocio, aunque este sea a costa de la salud pública.
Por eso es fundamental mantener una mirada crítica y exigir transparencia en la investigación, independencia de los equipos científicos y, sobre todo, una evaluación rigurosa de los riesgos y beneficios de cualquier intervención.
No se trata de demonizar los avances, sino de evitar que se repita la historia: soluciones milagrosas que terminan generando nuevos problemas.
La voz de las familias y los niños
En todo este debate, la voz de las familias y los propios niños suele quedar en segundo plano. Los padres buscan respuestas, alivio para el sufrimiento de sus hijos y alternativas a la medicación crónica.
Los niños, por su parte, necesitan comprensión, apoyo y un entorno que les permita desarrollarse a su ritmo, sin etiquetas ni estigmas. La investigación sobre probióticos puede ser una esperanza para algunos, pero no debe convertirse en una excusa para desatender las necesidades reales de inclusión, respeto y adaptación del entorno escolar y social.
He insistido muchas veces en la importancia de escuchar a quienes viven en primera persona el autismo o el TDAH. Sus testimonios muestran que el mayor problema no es siempre el síntoma, sino la reacción del entorno: la incomprensión, el rechazo, la falta de recursos y la presión para encajar en un sistema que no tolera la diferencia.
La medicalización, en muchos casos, es la respuesta fácil a un problema que es, en buena medida, social.
¿Qué hacer entonces? La respuesta no está en elegir entre fármacos o probióticos o terapias alternativas, sino en apostar por un enfoque integral que combine lo mejor de cada campo.
La investigación sobre el eje intestino-cerebro debe continuar, pero sin perder de vista el contexto social, familiar y educativo de los niños. Las intervenciones más eficaces serán siempre las que partan del respeto a la diversidad, la personalización de los apoyos y la implicación activa de las familias.
Es urgente, además, repensar el modelo educativo y social que genera tantos diagnósticos y tanto sufrimiento. La escuela debe ser un espacio de inclusión real, donde cada niño pueda desarrollarse según sus capacidades y necesidades.
Los profesionales de la salud mental deben formarse en enfoques no medicalizadores y en la escucha activa de las familias. Y la sociedad en su conjunto debe dejar de ver la diferencia como un problema y empezar a valorarla como una riqueza.
Ciencia, crítica y esperanza
Los estudios de la URV abren una puerta interesante a nuevas estrategias terapéuticas en el autismo y el TDAH. Pero la ciencia, por sí sola, no resolverá el sufrimiento de los niños si no va acompañada de una profunda transformación social.
Como periodista y como ciudadano, seguiré defendiendo la necesidad de una mirada crítica, humana y plural sobre la salud mental infantil. Porque detrás de cada diagnóstico hay una historia, una familia y un niño que merece algo más que una pastilla, sea del color que sea.


